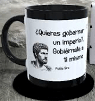Uno de los últimos libros que he leído es “Un pueblo traicionado”, de Paul Preston, que hace un recorrido, muy exhaustivo de España desde 1874 hasta nuestros días.
España se ha caracterizado, en muchas fases de su historia, por tener unos políticos caciques y corruptos y por una ineficiente administración. En la época que narra Preston, se juntaron ambas cosas con especial intensidad. Todo ello en una lectura histórica con una conclusión incómoda.
La corrupción e incompetencia son dos males distintos (y no siempre van juntos). La corrupción es el uso del poder público para beneficio privado y la incompetencia la incapacidad estructural para diseñar, ejecutar y evaluar políticas eficaces.
España, desde 1800 hasta bien entrado el siglo XX, ha sufrido ambas cosas a la vez, y en muchos momentos se han reforzado mutuamente, con administraciones patrimonializadas, cargos como recompensa política, ausencia de profesionalización y confusión entre Estado, partido y facción.
Es cierto que la época actual, afortunadamente es muy diferente. No tenemos los niveles de pobreza y de analfabetos que antaño, aunque tampoco hay que remontarse tanto tiempo. Aún recuerdo que uno de los trabajos que teníamos que hacer los licenciados cuando hice el campamento militar (la mili), era enseñar a leer y a escribir a mucha gente.
Desde la democracia, y especialmente desde la entrada en la UE, la corrupción política sistémica ha disminuido de forma clara (creo que la democracia corrige mejor la corrupción que la incompetencia), existen controles judiciales, mediáticos y sociales impensables antes y la percepción social de la corrupción es hoy mucho más exigente. Aunque también pienso que en los últimos gobiernos de Sánchez hemos tenido un retroceso importante y que nuestra sociedad está más narcotizada que antes.
Sin embargo, la incompetencia administrativa ha resistido mucho mejor, entre otras cosas porque la corrupción genera escándalo inmediato, mientras que la incompetencia genera coste difuso, lento y difícil de atribuir. Un hospital mal gestionado no provoca dimisiones; una mordida sí.
Hoy no toca hablar de la corrupción (aunque ganas y argumentos no faltan) y sí de la incompetencia en la gestión, todo ello desde la preocupación cívica de un ciudadano que observa cómo su país, con enormes capacidades y recursos, avanza con demasiada frecuencia por debajo de sus posibilidades.
El gran problema histórico español es que gobernar no ha sido gestionar. Hemos tenido tradicionalmente políticos legisladores, políticos oradores, políticos de control del poder, pero muy pocos políticos-gestores.
Gobernar se ha entendido como aprobar normas, repartir recursos, ocupar cargos o resistir políticamente, pero no como definir objetivos medibles, diseñar organizaciones eficaces, evaluar resultados y, en su caso, corregir errores.
Y esto constituye una cultura institucional heredada donde la administración se protege a sí misma, no castiga la incompetencia, recompensa la obediencia formal y desincentiva la innovación.
La UE ha mejorado reglas, pero no hábitos. La incorporación a la UE ha sido decisiva para introducir estándares, mejorar controles financieros, reducir arbitrariedad y profesionalizar parcialmente ámbitos técnicos (en ocasiones en exceso, porque de burocracia, Bruselas está bien servida).
Pero la UE no cambia la cultura administrativa profunda si el país no quiere, porque puede imponer reglas, pero no puede imponer mentalidad de gestión. De ahí el fenómeno tan español: Cumplimos formalmente, pero ejecutamos deficientemente. Planes, estrategias, leyes y fondos existen, pero rendición de cuentas y resultados evaluados, pocos.
Y el problema es la normalización socialque se ha ido produciendo a lo largo de tantos años (siglos).La sociedad española ya no se sorprende por la mala gestión, asumimos retrasos, ineficiencias y chapuzas como “lo normal” y distinguimos mal entre lo inevitable y lo evitable.
Frases como: “esto en España es así”, “la administración funciona lenta”, “no se puede pedir más”, son síntomas claros de baja exigencia colectiva, no de realismo. Y esto es peligrosísimo, porque la incompetencia no genera castigo electoral claro (y mucho menos para los malos funcionarios), no hay incentivos reales para mejorar y se cronifica la mediocridad.
Una diferencia clave con otros países europeos es que, en muchos países de nuestro entorno, la corrupción es un escándalo y la mala gestión también lo es.
En España la corrupción empieza a ser “mal vista” (pero sigue siendo aceptada), pero la incompetencia sigue siendo tolerada. Esto explica por qué se cambian leyes sin evaluar las anteriores, se crean organismos sin cerrar los inútiles o se anuncian planes que nadie mide.
Sería injusto no reconocer que España ha avanzado mucho en control de la corrupción política, pero apenas ha avanzado en construir una cultura de gestión pública exigente, evaluable y profesional y esto se ha convertido en algo cultural. Tenemos, o hemos ido generando, una clase política poco incentivada a gestionar bien, una administración nada orientada a resultados y una ciudadanía que ha aprendido a convivir con la ineficiencia.
Me gustaría pensar que esto no es irreversible (otros países lo han hecho),
pero necesita de un cambio en la exigencia social. España ha demostrado, en múltiples momentos de su historia reciente, que es capaz de grandes consensos y de avances notables cuando el interés general se impone al partidista. Sin embargo, también ha mostrado una tendencia preocupante a posponer las reformas necesarias, a gestionar los problemas con parches y a sustituir la planificación por la improvisación.
España es, objetivamente, un gran país. La democracia española, nacida tras una larga dictadura, supuso un logro histórico incuestionable y permitió avances sociales, económicos y políticos que durante décadas parecían inalcanzables. Sin embargo, junto a estos logros, se ha ido instalando en una parte creciente de la ciudadanía una sensación de decepción, cansancio y desconfianza hacia el funcionamiento real del sistema político.
No se trata de negar los avances alcanzados ni de afirmar que “no se hace nada”, lo cual sería falso e injusto. Se trata, más bien, de constatar que lacalidad de la acción política se ha ido degradando progresivamente, alejándose de los problemas reales del ciudadano medio.
Cada vez resulta más evidente que una parte significativa de la clase política ha ido sustituyendo el interés general por el interés partidista, y la planificación a medio y largo plazo por la gestión cortoplacista del titular, la encuesta o el impacto mediático inmediato. Se gobierna, con demasiada frecuencia, a golpe de telediario, priorizando la supervivencia política sobre la resolución estructural de los problemas.
Este fenómeno no es exclusivo de España, pero aquí se ve agravado por varios factores, una excesiva fragmentación en las CCAA sin coordinación central, una cultura institucional poco acostumbrada a la evaluación y la rendición de cuentas y una tendencia creciente a justificar un gigantismo burocrático que, lejos de mejorar los servicios, complica la vida del ciudadano y ahoga la iniciativa económica.
La proliferación de organismos, agencias, entes, observatorios, empresas públicas y estructuras administrativas superpuestas no siempre responde a una mejora del servicio público. En la mayoría de los casos, genera ineficiencia, lentitud, opacidad y frustración, tanto para quien quiere emprender como para quien simplemente desea ejercer sus derechos o cumplir con sus obligaciones.
El resultado es un Estado que, en ocasiones, parece más diseñado para gestionarse a sí mismo que para servir al ciudadano. Un Estado donde abrir un negocio, acceder a una prestación, resolver un conflicto judicial o recibir atención en tiempo razonable se convierte en una carrera de obstáculos administrativos. Y todo ello mientras se pide al ciudadano más esfuerzo, más dinero, más paciencia y más comprensión.
No se trata de cuestionar nuestro modelo democrático, sino de exigirle más. No se trata de desacreditar lo público, sino de defenderlo de su mala gestión. Y no se trata de atacar a personas o partidos concretos, sino de analizar estructuras, incentivos y decisiones que, con el paso del tiempo, han ido alejando al sistema político de la ciudadanía.
Ya sé que no hay soluciones mágicas ni recetas simples a problemas complejos y esto no se consigue desde las ideologías cerradas sino del consenso, porque España no necesita más eslóganes. Necesita decisiones difíciles, bien pensadas y orientadas al largo plazo.
Si hubiera voluntad política, consenso institucional y una gestión profesional de los recursos públicos, España podría mejorar sustancialmente en ámbitos clave como la sanidad, la justicia, la educación, la atención a los mayores, la gestión del agua, el empleo, la sostenibilidad económica y la cohesión social.
Todos estos retos (y algunos más) podrían abordarse si el objetivo principal fuera el bienestar del ciudadano y la sostenibilidad del país, y no la ventaja partidista a corto plazo. Pensar y servir al Estado no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta al servicio de esta España que se encuentra entre el potencial desaprovechado y la urgencia de reformar.
José García Cortés
4-1-26